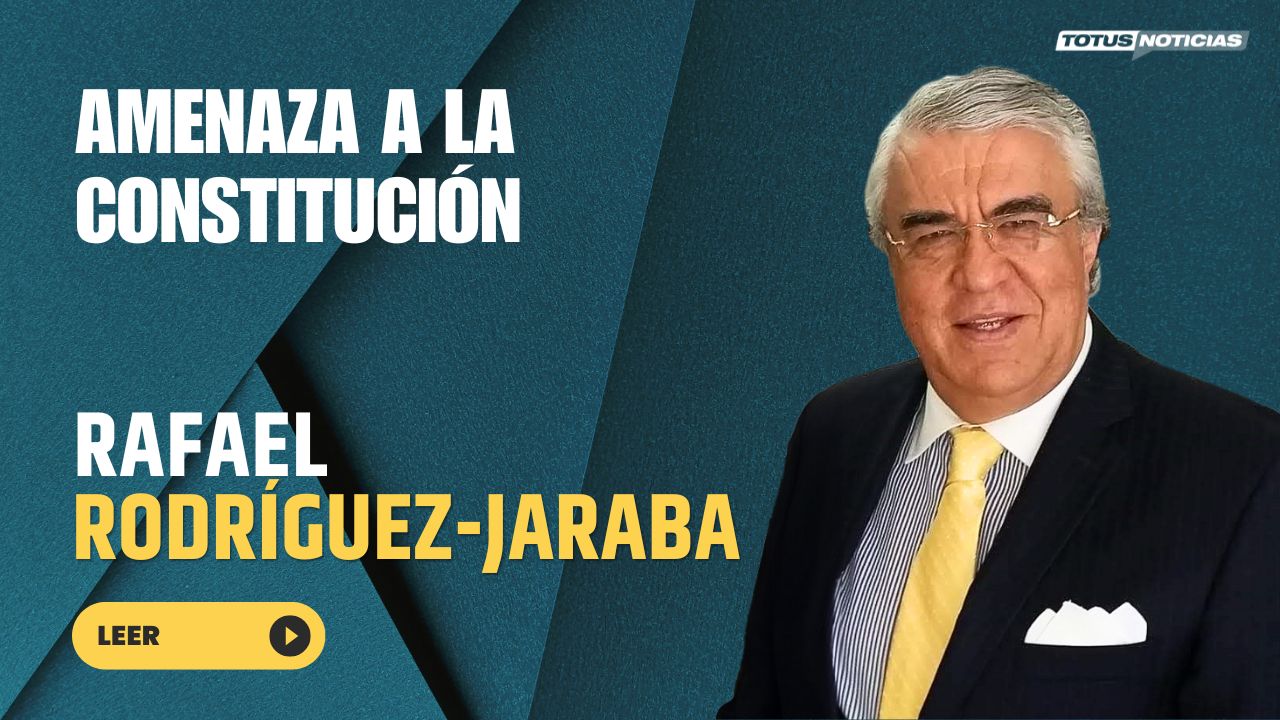XX Domingo de Tiempo Ordinario
Por: P. Miguel Ángel Ramírez González
El texto de los cuatro versículos de la carta a los Hebreos (Heb 12, 1- 4) que leímos, resume la intención del autor. Se trata de una obra que tenía por finalidad levantar el ánimo de los cristianos perseguidos, y no se trataba de una carta, sino de una homilía, como dicen algunos investigadores. Es una invitación a correr nuestra carrera, la que nos toca en la vida, sin ensueños o evasiones, quitando lastre o ataduras paralizantes, pero con la mirada fija en la meta y en el modelo: Cristo Jesús, que es más que profeta, señala este autor que es Sumo Sacerdote.
El argumento que usa es sencillo: Cristo, al igual que Jeremías, sufrieron oposición y persecución y son modelos de perseverancia pero, sobre todo, de fe. Cristo es el modelo supremo, pero hay infinitud de personas más que han sido fieles a Dios y han dado testimonio; personas que han aceptado, inclusive, el riesgo de tomar la cruz hasta la muerte.
Hermosa y alentadora la frase del autor de esa carta: “rodeados como estamos, por la multitud de antepasados nuestros, que dieron prueba de su fe…” (12, 1). Esa idea me hizo reflexionar sobre la importancia de que cada uno, alrededor de Jesús, vaya construyendo su propio grupo de “testigos” de la fe. Me refiero a que vayamos formando nuestro grupo de grandes hombres y mujeres que nos dieron testimonio de fidelidad, sobre todo cuando vivieron la prueba, dispuestos a seguir fieles a Dios hasta la muerte. Desde mis tiempos de seminario, he ido construyendo mi propia “lista” de estos “testigos de la fe”, teniendo como primer modelo de fe a María, la Madre de Jesús y al santo del silencio, San José; y luego muchos más. Pero, de entre esa “multitud”, como dice la Carta, sobresalen algunos, como la niña Ana Frank. Ella es como el Jeremías de los tiempos modernos.
Veía el otro día un retrato de la pequeña Ana Frank. Era una foto tomada antes de la Gran Guerra mundial, antes de que el mundo fuera herido y millones de judíos y otros más, fueran masacrados por la idea terrible de la depuración de razas. Se veía como una niña judía, delgada, vivaracha y traviesa; un manojo de nervios. Tenía una
mirada tan limpia que me preguntaba cómo cambiaría con el tiempo al ser, esos mismos ojos, testigos de una de las páginas más atroces de la historia humana. Ella no sobreviviría al fin de la guerra, pero llegaría a ser uno de los más bellos testigos de la fe y la esperanza humana en el siglo XX.
Viviendo su familia encerrada en la casa de la familia Van Daan, experimentará uno de los momentos más desconsoladores de su vida. Del ático de esa casa, donde se escondían, a los campos de concentración, donde su vida será truncada en la flor. Desde ese momento no habrá paz para la niña Ana. A partir de ese momento, ella se convertirá en el modelo de la humanidad actual: encerrada entre los muros de la maldad y con la urgencia de encontrar sentido a lo que vive.
Fueron esos días terribles en el ático, cuando no podían moverse, ni caminar por las mañanas, cuando tenían prohibido toser o siquiera platicar. “La ansiedad, la desesperación, la espectación, pueden verse en cada rostro”, relata ella en su diario (Diario p. 279).
Y en medio de esa oscuridad, la gracia divina la llevará a vislumbrar la presencia de Dios en su vida. Es como si entre más oscura fuera la noche, más capacidad se tuviera de descubrir el punto de luz que la ilumina y la guía. Escribe en su diario: “… no nos queda más que ser fuertes, valerosos, aceptar todos los inconvenientes sin enfadarnos, atenernos a lo que está en nuestra mano, poniendo nuestra confianza en Dios…” (Diario p. 246).
Habrá días tan terribles que la pobre Ana sentirá deseos de darse por vencida, pero existirá siempre una luz y una voz interior que la empujará a no darse nunca por vencida. Poco a poco fue despojada de todo, le quedó al final solamente la oración, como expresión de su confianza total en Dios.
En medio de esa tragedia personal y familiar, Ana descubrió la “humilde omnipotencia” de la esperanza teologal. Lo que quiero decirles es que, cuando se tiene fe y amor, entonces la esperanza, iluminada por la fe, nos ayuda a caminar por la vida y a luchar contra toda desesperanza. Y, algo por demás importante, para Ana, la situación oscura de su vida se convierte en un contraluz que le permitió ver la maravilla de Dios y de la creación. Es como si Ana entendiera que el mal no puede oscurecer la bondad y la belleza
de la Creación, obra de Dios: “Recuerdo aún muy bien que, antes, jamás me había sentido tan fascinada por un cielo azul resplandeciente, por el piar de los pájaros, por el claro de luna, por las plantas y las flores. Aquí, he cambiado. El día de Pentecostés, por ejemplo, cuando hacía tanto calor, me esforcé en permanecer despierta hasta las once y media, para contemplar a solas, por una vez, la luna a través de la ventana… Contemplar el cielo, las nubes, la luna y las estrellas, me tranquiliza y me devuelve la esperanza… La naturaleza me hace humilde y me prepara a soportar con valor todos los golpes (Diario p. 289).
Esta es Ana Frank: la niña de trece años que ha recorrido el camino árido de la esperanza, como su antepasado Abraham, o como lo señala el autor de la carta a los Hebreos, como Jesús, consumador de nuestra fe. Y fue allí, en el seno de la esperanza nacida como flor entre cardos, donde surgió con espontaneidad la oración; en el despojo de todo encontró la riqueza; en lo más profundo de la oscuridad del mal, encuentró la luz de Dios: “Cuando yo miraba afuera, y cuando miraba directa y profundamente a Dios y la naturaleza, era dichosa, completamente dichosa… Se puede perderlo todo, las riquezas, el prestigio, pero esta dicha de tu corazón sólo puede, a lo sumo oscurecerse, y siempre volverá a ti mientras vivas. Mientras levantes los ojos al cielo sin temor, tendrás la seguridad de ser puro, y volverás a ser dichoso, pase lo que pase” (Diario p. 192). Ese párrafo de Ana me recuerda mucho al Salmo 39 que dice: “Esperé en el Señor con gran confianza; él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias…”.
En 1944, en Bergen-Belsen, morirá Ana Frank junto con miles de seres humanos. Antes de morir, al lado de la cama de su amiguito David, le decía algo con insistencia, algo que ya había escrito antes en su Diario y que resumía su itinerario: “Decididamente, mi vida ha cambiado; esto va mucho mejor, Dios no me ha abandonado y no me abanonará jamás” (Diario p. 231).
Perdón por la larga descripción del espíritu de Ana, pero este “resumen” dibuja, como señalé antes, una de las imágenes más conmovedoras del siglo XX y que retrata muy bien lo que el mundo de hoy está viviendo: violencia, terrorismo, maldad y muerte por doquier, persecución contra la fe cristiana y contra la Iglesia, abusos de poder y sistemas de gobiernos fundados en la mentira y el abuso; un mundo en el que el ser humano ha perdido todo.
valor. Y es que en un mundo así se dio el anuncio de la esperanza. El autor de la carta a los Hebreos vivía en situación similar de violencia, persecución y abandono de la fe de muchos hermanos. Por eso señala: “Mediten, pues, en el ejemplo de aquel que quiso sufrir tanta oposición de parte de los pecadores, y no se cansen ni pierdan el ánimo, porque todavía no han derramado su sangre en la lucha contra el pecado” (Heb. 12, 4).
El cristiano, viendo a Cristo frente a sí, escucha el llamado de esperanza en medio de la desesperanza, el llamado a la vuelta a la fe en medio del descreimiento y la duda.
Hermanos, creer en Jesús no es creer solamente en Dios y su existencia, sino que significa poder aceptar que su entrada en la historia humana, realmente ha transformado todo y sigue transformándolo todo, incluso nuestras vidas.
Ver a Jesús y decirle “creo, Señor, que eres el Hijo de Dios”, significará que aceptemos transformar la vida desde la dimensión nueva de la fe. Tal vez muchos de nosotros, como Ana Frank, no hemos podido llegar todavía a ese nivel de fe profunda. ¡Qué difícil es ponerse ante Jesús, y llevando encima la carga de las enfermedades, las persecuciones, los problemas, tal vez la cercanía de la muerte y poder decirle : Aquí está, Jesús, mi vida como cheque en blanco. Te pertenece. Has lo que quieras con ella ; pon tú, Señor, las cantidades… ! ¡Pero eso es justamente lo que Jesús espera de cada uno de nosotros! Y no para quitarnos algo, sino para derramar su gracia, su fuerza santificadora, su Espíritu de fortaleza.
Estar ante Jesús en actitud de fe y de oración significa llegarse a Él totalmente vulnerables, sin máscaras y sin barreras, mostrando lo poco que tenemos y somos, y el profundo deseo de que el fuego del Espíritu Santo nos llene y transforme. ¿Cómo cambiaríamos –me pregunto- si a partir del día de hoy, en medio de esa oscuridad y problemas, tenemos el “atrevimiento” de confiar en Cristo Jesús?
Todas esas personas que lo escucharon; todas aquellas personas que vieron a Jesús curar enfermos y resucitar muertos; todos aquellos que lo vieron dar el pan a todos los hambrientos, fueron los mismos que le entregarán a la cruz. ¿Saben por qué? Porque nunca le creyeron, nunca desearon aceptarle como el Redentor, nunca
confiaron en él. Dicho con otras palabras : nunca tuvieron fe. Y sin fe, no hay esperanza; sin fe, no hay nada que sostenga el amor de caridad, sin fe el hombre se pierde en la nada de las fuerzas del mal.
Ver a Jesús, creer en él, depositarle nuestras vidas en sus manos, seguirle aunque el camino sea crucificado, significa que la fe nos ha dado una dimensión nueva para vivir. Tenemos que vivir para algo y para Alguien. Quien sabe vivir su “Viernes Santo” sostenido por la fe y la confianza en Dios, tiene augurada su Pascua de Resurrección.
He venido a traer fuego a la tierra, ¡y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo!… (Lc 12, 49) dijo Jesús. Es el fuego del Espíritu, es el fuego del amor desbordante y resucitador. Desde hace dos mil años Él trajo la guerra contra el pecado, contra la mediocridad, y contra la desesperanza. Espera solamente de cada uno de nosotros, nuestra respuesta de fe al estilo de la “pléyade de testigos” que nos precedieron.
Termino con una oración que compuso Santo Tomás de Aquino:
Concédeme, Oh Señor, un corazón resuelto,
que ninguna afección indigna pueda arrastrarlo; dame un corazón inconquistable,
que ninguna tribulación pueda doblegarlo; otórgame un corazón virtuoso,
que ningún propósito indigno pueda tentarlo.
Confiéreme también, oh Señor, mi Dios, entendimiento para conocerte, diligencia para buscarte,
sabiduría para encontrarte,
y una lealtad que me permita al final abrazarte.
Amén.